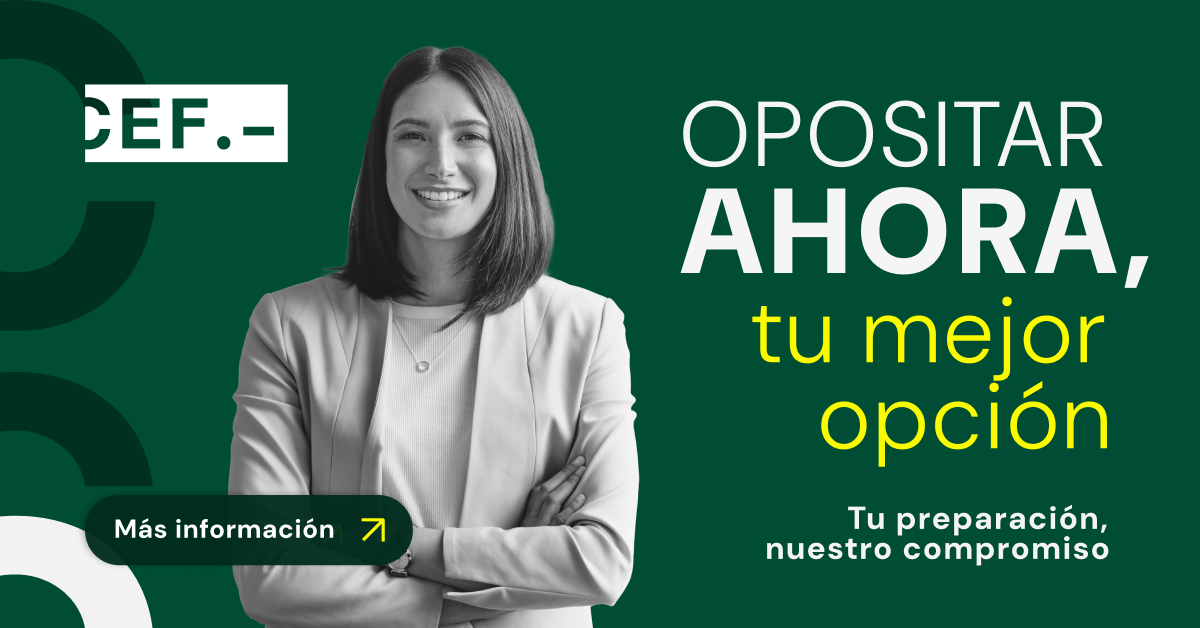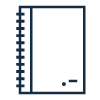TS. Participación en la comisión negociadora de convenio de empresa de ámbito nacional. Representación unitaria y representación sindical
Enviado por Editorial el Mar, 20/02/2018 - 09:52Impugnación de convenio colectivo nacional por ilegalidad. Participación de los representantes de los trabajadores en la comisión negociadora.
Cuando los representantes de los trabajadores en la comisión negociadora del convenio colectivo son miembros de la representación unitaria de alguno de sus centros de trabajo (no de todos) y se encuentran a la vez afiliados a un determinado sindicato, debe acreditarse que actúan en nombre de las respectivas secciones sindicales en la empresa de cada uno de los sindicatos a los que pertenecen. De no probarse esta circunstancia, el convenio de ámbito de empresa es nulo por no respetar el principio de correspondencia, al no estar firmado por la representación unitaria de todos los centros de trabajo de la empresa. Hay que tener en cuenta que la cualidad de representante unitario de los trabajadores queda debidamente acreditada con la sola intervención en la negociación de quien ostenta esa condición, mientras que la actuación en representación de las secciones sindicales exige la prueba de requisitos adicionales (uno de carácter objetivo, que estén constituidas en el ámbito de empresa y ostenten la mayoría de los representantes unitarios, y otro de carácter subjetivo, por cuanto solo es posible cuando estas así lo acuerden), que deberá acreditar quien sostiene esa premisa y que no pueden presumirse por el simple hecho de que los representantes unitarios estén afiliados a uno u otro sindicato.