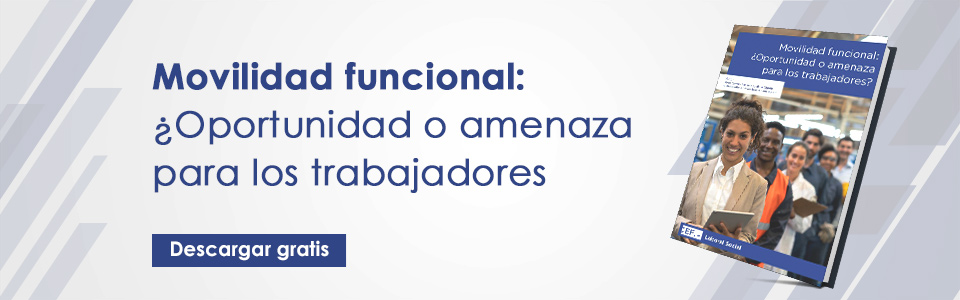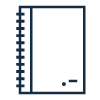Grupo Endesa. Derechos sociales recogidos en convenio colectivo. Personal ya jubilado y familiares. Derecho al suministro de energía eléctrica bonificada y a las modalidades de ayuda escolar a pesar de no tener contrato en vigor. Efectos que produce la pérdida de vigencia del convenio, tras su denuncia, en aplicación del artículo 86.3 del ET.
Los derechos de las personas que no estando vinculadas por contrato laboral a las empresas firmantes del convenio y que, sin embargo, gozaban de ciertos beneficios por disposición de tal instrumento colectivo tienen el contorno y la intensidad (esto es: el contenido) que el convenio haya querido darles, ya que él es el instrumento normativo que propicia y define los derechos de estas personas y las correlativas obligaciones que tienen las empresas. El convenio colectivo que suceda al anterior podrá ampliar o restringir tales derechos y beneficios e, incluso, eliminarlos. Ahora bien, cuando el convenio desaparece, por pérdida de vigencia y no hay convenio que lo sustituya, se desvanece la fuente que constituía el origen de los derechos y obligaciones relativos a los derechos y beneficios de las personas que no tenían ningún tipo de vinculación con la empresa que, por tanto, también desaparecen. En cualquier caso, los convenios colectivos no pueden ser fuente de condiciones más beneficiosas, en tanto que el carácter normativo del convenio impide considerarle como tal, al no tratarse de un acto de voluntad empresarial de atribuir a sus trabajadores una ventaja o un beneficio social que supera a los establecidos en las fuentes legales o convencionales de regulación de la relación de trabajo que se incorpora al nexo contractual. Las condiciones más beneficiosas no pueden derivar del convenio colectivo, sino de la libre voluntad del empleador o de la voluntad conjunta de este y del trabajador. Los derechos que sean consecuencia de un pacto de esta naturaleza (un convenio colectivo de cualquier tipo de eficacia), que expresamente prevé su duración temporal, no provocan el nacimiento de una condición más beneficiosa, sin que exista razón alguna para mantener los derechos en él establecidos después de haber expirado. De igual forma, tampoco puede entenderse que, una vez finalizada la vigencia del convenio colectivo, todas sus condiciones quedan contractualizadas y, de forma especial, a los presentes efectos, las relativas a los beneficios sociales del personal pasivo (jubilados y familiares). Así, una vez finalizado el plazo de ultraactividad sin que exista convenio de ámbito superior aplicable, seguirán aplicándose las condiciones del convenio ya caducado, no ya como cláusulas normativas, sino como incorporadas a sus contratos desde el comienzo de la relación laboral, pero únicamente a los trabajadores que tuvieran contrato vigente en el momento de la pérdida de vigencia normativa del convenio; lo que, obviamente no sucede con el personal pasivo a que se refiere el presente conflicto que no tiene, ni tenía al tiempo de la pérdida de vigencia del convenio, ningún tipo de vinculación contractual con ninguna de las empresas del grupo. La aplicación de la doctrina de la Sala sobre esta materia no conduce necesariamente a que la totalidad de un convenio colectivo que haya fenecido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 86.3 del ET, deba entenderse contractualizado íntegramente, pudiendo suceder que, en casos concretos, pueda ser ajustada a derecho la conducta empresarial que decida la inaplicación de determinados preceptos de un convenio colectivo fenecido, siempre que tales preceptos no sean contractualizables. Se hace evidente que la denominada contractualización solo cabe allí donde previamente ha existido un contrato y de ahí la expresión utilizada que no significa otra cosa que la conversión en contrato de las cláusulas de un convenio colectivo. Por tanto, donde no hay contrato paralelo a la vigencia de un convenio no cabe la contractualización de las normas colectivas. Es eso lo que ocurre en el presente supuesto en el que las disposiciones de un convenio colectivo, que ha dejado de tener vigencia como consecuencia de lo acordado por las partes firmantes, no pueden ser llevadas e incorporadas a un inexistente contrato entre las empresas del grupo Endesa y el personal jubilado, de las mismas o los familiares de trabajadores. La única fuente de la obligación de las empresas del grupo Endesa respecto de estas personas jubiladas y familiares y del correlativo derecho que estos tenían era una norma jurídica, el IV Convenio Colectivo Marco del Grupo Endesa, mientras estuvo vigente. Su desaparición comporta que tales derechos y obligaciones ya no serán exigibles dado que no existe instrumento normativo o contractual que lo determine.