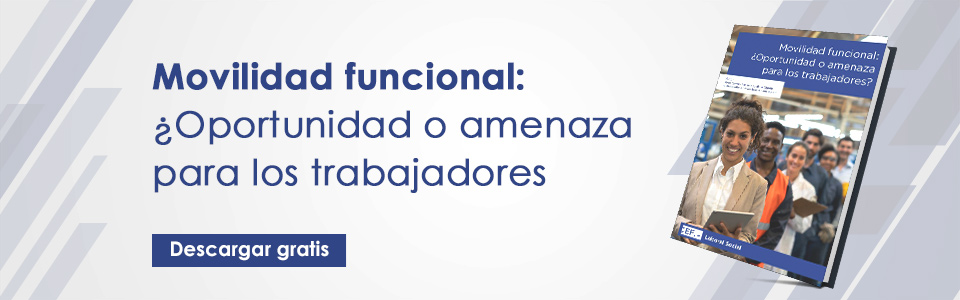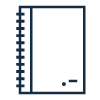Conflicto colectivo. Contrato de trabajo a distancia. Teletrabajo. Contrato de adhesión. Inexistencia de convenio colectivo que regule este tipo de contratación. Sector de Contact Center.
Efectivamente estamos ante un contrato de adhesión porque lo actuado revela que el clausulado del contrato lo ha llevado a cabo la empresa y así lo ha ofertado a los trabajadores, cuya intervención se ha limitado a prestar su conformidad a su previo redactado, todo ello en el contexto propio de la desigualdad subyacente entre empresario y trabajador individual en el marco de las relaciones laborales. Ahora bien, que el contrato sea de adhesión no significa per se que el contrato sea nulo, sino que tal situación debe ser especialmente tenida en cuenta al momento de su interpretación y el análisis de la validez de algunas de sus cláusulas. La nulidad del contrato podrá predicarse si resulta contrario a la ley (art. 1255 CC) o cuando establezca condiciones menos favorables o también contrarias a las legales y convencionales (art. 3.1 c) TRET), pero de cada una de sus cláusulas no podremos declarar su nulidad si esa contravención de la legalidad o del convenio colectivo no tiene lugar. Por tanto, si se trata de cláusulas contractuales que no dan cumplimiento a los requisitos legales o convencionales que conforman el trabajo a distancia, el trabajador afectado podrá reaccionar, bien instando la resolución de su contrato conforme el artículo 50.1 c) TRET, bien accionando en reclamación de su adecuado cumplimiento incluidos los daños y perjuicios que se le hubieran podido ocasionar. Se anulan determinadas cláusulas del contrato tipo de trabajo a distancia ofertado por el empresario a quienes desean teletrabajar por considerarse contrarias a la Ley de Trabajo a Distancia (LTD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en contexto regido por inexistencia de convenio colectivo que regule este tipo de contratación, que debe partir de la expresa voluntad de quienes lo suscriben, tratándose de contrato de adhesión. Cláusula de compensación por gastos: es nula la remisión que en esta cláusula se realiza al convenio sectorial dado que en éste nada se ha convenido al respecto. Esta laguna no impide la aplicación del artículo 7 b) LTD y el pleno derecho a que el trabajador sea resarcido por todos los gastos que se le ocasionan al trabajar a distancia. Cláusula de desconexión digital en tiempo de trabajo: Dado que el derecho a la desconexión se vincula al tiempo fuera del horario de trabajo, la pretensión empresarial de que durante el tiempo de trabajo el trabajador esté conectado constituye una exigencia conforme a la legalidad. Cláusula de facilitación de correo electrónico y número de teléfono personales: el correo electrónico corporativo y teléfono móvil son equipos y herramientas que debe proporcionar el empresario, costearlos a su cargo y atender su mantenimiento, tal como establece la norma legal. Se declara la nulidad de dicha cláusula dado que la posible urgencia que pudiera tener que atenderse no justifica que sea el trabajador el que, para ello, ponga sus medios personales a disposición del empresario y éste eludir sus obligaciones legales. Cláusula de desconexión digital: Lo que se tacha de nulidad no es el reconocimiento al derecho a la desconexión sino la excepción genérica en favor de la obligación de estar conectados digitalmente en las que se denominan circunstancias de urgencia justificada, que se identifican como aquellas situaciones que puedan suponer un perjuicio empresarial o del negocio cuya urgencia temporal requiera una respuesta o atención inmediata por parte del trabajador. Los límites al derecho a la desconexión digital en el teletrabajo no los puede establecer unilateralmente el empresario, sino que, como indica el artículo 88 LOPD, se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Cláusula de evaluación de riesgos. Autoevaluación: El deber de prevención impone que los riesgos se evalúen (art. 15.1 b) LPRL) y para ello es preciso conocerlos. Por esta razón, el legislador en el artículo 16.2 LTD, con el propósito de compaginar el deber de prevención con el derecho a la intimidad que abarca al domicilio personal del teletrabajador, ha dispuesto que esta información se obtenga con una metodología lo menos invasiva posible. La cumplimentación del cuestionario por el teletrabajador permite conocer el entorno del trabajador sin afectar su intimidad. Se rechaza por ello la nulidad que se invoca. Cláusula de entrada periódica al domicilio por el servicio de prevención: La cláusula no es acorde con la ley pues para que la necesidad de evaluar riesgos exija acceder al domicilio del teletrabajador tiene que existir una razón concreta que lo justifique, razón que debe ser informada por escrito previamente tanto al trabajador como a los delegados de prevención. Incluso así cabe que el trabajador se niegue a esa entrada domiciliaria por lo que en tal caso no se llevaría a cabo, realizándose la evaluación conforme la información referida en el primer apartado del artículo 16.2 LTD. Cláusula de reversibilidad del trabajo a distancia: Al redactar las cláusulas el empresario parte de un error conceptual grave. El trabajo a distancia no es una decisión que de él dependa exclusivamente y pueda, como dice, "autorizar", sino que se trata de un acuerdo de voluntades que para ambas partes es reversible. Por tanto, ambas pueden, si así cada una lo decide, revertir el trabajo a distancia. Dado que no existe en el convenio colectivo de aplicación referencia alguna sobre el trabajo a distancia, ni tampoco sobre la reversibilidad de esta situación, su ejercicio sólo podrá fijarse, en su defecto, en el acuerdo que ambas partes suscriban. Ahora bien, al encontrarnos en el contexto de un contrato de adhesión, nada impide que el empresario preestablezca los supuestos en los que él puede ejercer tal derecho. En cambio, se considera abusivo (ex art. 7.2 CC) que limite por esta vía contractual adhesiva el ejercicio de la reversibilidad por parte del trabajador y en consecuencia tal parte del clausulado se aprecia contraria al ordenamiento. No es admisible el establecimiento de una cláusula general de previa renuncia a derechos para el caso en que el empresario ejerciera la reversibilidad, ya que esta podría en ocasiones resultar contraria a derecho. Cláusula de vigilancia y control: el trabajador debe acreditar que las herramientas empleadas para el ejercicio de dicha facultad empresarial atentan a su dignidad o comprometen la protección de datos personales, debiendo no sólo alegarse, sino también probarse, lo cual no ha ocurrido.