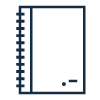Infracciones y sanciones en el orden social. Imposición de sanción a empresa por infracción muy grave (en 2011) mediante resolución administrativa que es recurrida en alzada, resolviendo la administración en sentido desestimatorio 8 años después. Prescripción de la sanción.
Aunque nos encontramos aquí ante una sanción que, en principio, no se rige por la legislación de 2015, la aplicación retroactiva del art. 30 de la Ley 40/2015 tiene perfecto amparo en el artículo 26.2 de la misma, al establecer que las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. El artículo 132 de la Ley 30/1992 establecía -al igual que lo hace ahora el artículo 30 de la Ley 40/2015- el día inicial del cómputo del plazo de prescripción de la sanción. El precepto señalaba de modo claro que la prescripción comienza a contarse desde el día siguiente a la firmeza de la resolución que la impone. Es, por tanto, evidente que la resolución que no hubiera ganado firmeza, por hallarse recurrida, no ponía en marcha el instituto de la prescripción y, por consiguiente, en caso de recurso, esta se iniciaba desde el momento en que se resolviera este. Esta regla era plenamente congruente con lo que el art. 138.3 de la Ley 30/1992 indicaba para la ejecución de la sanción: «La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa». Por consiguiente, en ningún caso podía comenzar el cómputo del plazo de prescripción mientras se hallara pendiente de resolver el recurso de alzada que la empresa había interpuesto frente a la resolución administrativa que impuso la sanción. En este contexto, se trata de determinar cuál es el momento en que se produjo la resolución del recurso de alzada que habría de fijar el dies a quo del plazo de prescripción de la sanción que aquí nos ocupa. Para ello debemos acudir al mandato del art. 115.2 de la Ley 30/1992, según el cual, «el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.2, segundo párrafo». El legislador ha otorgado efectos negativos al silencio administrativo en materia sancionadora y, por consiguiente, transcurrido el plazo de tres meses que marca el precepto, la empresa podía entender desestimado su recurso y tenía explícita la vía judicial procedente para combatir la desestimación, tal y como se desprende del art. 43.2 Ley 30/1992. Sin embargo, tal y como resulta de las actuaciones, dicha resolución presunta fue consentida y no combatida por la interesada por lo que, no solo se puso en marcha la prescripción de la sanción, sino que no hubo actuación procesal que pudiera provocar interrupción alguna del transcurso del plazo. Este es el criterio de la Sala en relación con el abordaje de situaciones como la presente donde la sanción, confirmada por silencio, permanece sin ejecución por la inactividad de la administración durante un periodo de tiempo llamativamente extenso, generando una situación de inseguridad e incertidumbre sobre el sancionado que repele a la salvaguarda de las garantías que deben acompañar a toda potestad sancionadora o punitiva. Nos encontramos pues ante una sanción que devino firme, siendo el día inicial para la prescripción de la misma el siguiente a aquel en que se cumplió el plazo de tres meses exigidos para la presunción de desestimación por silencio. En concreto, si el recurso de alzada se interpuso el 1 de septiembre de 2011, es palmario que el plazo de prescripción se había agotado con creces en el momento en que la administración demandada dicta la resolución escrita (enero de 2018), puesto que había dejado transcurrir en exceso, no solo el plazo de los tres años establecido, con carácter general, para las infracciones muy graves del artículo 132.1 Ley 30/1992, sino también el específico de cinco años del artículo 7.3 del RD 928/1998.